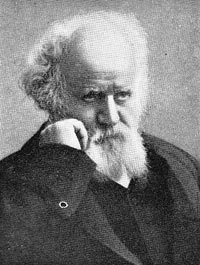Maxwell pertenecía a una familia escocesa muy conocida y desde muy joven mostró talento para las matemáticas. La posesión de tal talento se confunde muchas veces, entre los jóvenes, con la locura y a Maxwell le pusieron el apodo de <Daffy> sus compañeros de clase. A los quince años contribuyó, con un trabajo original, el diseño de las curvas ovaladas, a la Royal Society de Edimburgo. Estaba tan bien hecho el trabajo que muchos se negaron a creer que estuviera hecho por un muchacho. Al año siguiente se encontró con Nicol, ya de edad, que había inventado el prisma de polarización, debido a este encuentro se interesó en el fenómeno de la luz en general, que más tarde aplicaría al hacer uso de la teoría de la percepción del color de Young y Helmholtz para sugerir métodos que se usarían en la fotografía de color.
En Cambridge, en donde entró en 1850, se graduó siendo segundo de su clase de matemáticas, como Kelvin lo había sido antes que él y J. J. Thomson lo sería después. El primero fue un notable matemático, pero no alcanzó nunca la fama de Maxwell. Su primer puesto como profesor fue en Aberdeen en 1856.
Muy poco después de graduarse hizo su contribución más importante a la astronomía en relación a los anillos de Saturno.
En aquel tiempo había mucha inseguridad respecto de la naturaleza de esos anillos que parecían ser discos planos y huecos. Maxwell demostró con consideraciones teóricas, que si los anillos fuesen realmente sólidos o líquidos, al actuar sobre ellos la gravedad y las fuerzas mecánicas al girar, los rompería, pero si consistieran en pequeñas partículas sólidas en gran cantidad, tendrían la apariencia (dada la enorme distancia de Saturno) de ser sólidos y serían dinámicamente estables. Desde su tiempo todas las pruebas han robustecido el punto de vista de Maxwell. Los anillos consisten verdaderamente de miríadas de cuerpos minúsculos que forman como un cinturón muy denso alrededor del planeta.
Hacia 1860, dirigió su conocimiento de las matemáticas a otro problema que contenía muchas partículas diminutas, esta vez formaban gases en vez de los anillos de Saturno. Todos los gases están formados por moléculas de movimientos rapidísimos en varias direcciones. Maxwell trató el fenómeno estadísticamente como Bernouilli lo había hecho hacía un siglo, pero ahora tenía más medios matemáticos a su disposición y pudo llegar mucho más adelante. Consideró que las moléculas se movían no solo en todas las direcciones, sino también con todas las velocidades, chocando unas con otras y con las paredes del recipiente. Con Boltzmann, que trabajaba en el mismo problema, efectuó la teoría cinética de los gases de Maxwell-Boltzmann, que desarrollaba una ecuación que mostraba las velocidades entre las moléculas de un gas a una temperatura determinada. Unas cuantas moléculas se movían muy lentamente y otras con gran rapidez, pero el porcentaje mayor lo hacían a una velocidad intermedia, con la velocidad más uniforme en el centro. Al elevarse la temperatura hacía que las moléculas se moviesen con más rapidez y al descender con más lentitud. En efecto, la temperatura y el mismo calor podían describirse como la elevación del movimiento molecular y nada más. Este fue el golpe final para el calor considerado como un fluido imponderable. La idea de Rumford de que el calor era una forma de movimiento, se fijó para siempre.
El nuevo punto de vista del calor no anulaba trabajos, como los de Carnot, sobre termodinámica. Sus conclusiones basadas en la observación y en la experimentación, se explicaron sobre los principios de la nueva y mejor teoría y permanecieron tan útiles y tan importantes como siempre.
En 1871 nombraron a Maxwell profesor de física experimental en Cambridge, fue el primero en tener una cátedra de esa asignatura. Mientras estaba en ese puesto, organizó el laboratorio Cavendish, nombre dado en honor a Henry Cavendish, el excéntrico científico inglés del siglo anterior. Una generación más tarde, este laboratorio iba a efectuar una gran obra en relación a la radioactividad.
El trabajo más importante de Maxwell se efectuó entre 1864 y 1873, cuando dio forma matemática a las especulaciones de Faraday respecto a las líneas de fuerza magnéticas. Al hacerlo, Maxwell, pudo conseguir unas cuantas ecuaciones simples que expresaban todos los fenómenos variados de electricidad y magnetismo y las unió de un modo indisoluble. Su teoría demostraba que la electricidad y el magnetismo no podían existir aisladamente, donde esta una allí estaba el otro, por tanto, se hace referencia a su obra, generalmente, como la teoría del electromagnetismo.
Señalaba que la oscilación de una carga eléctrica producía un campo electromagnético que se radiaba hacia el exterior a velocidad constante. Esta velocidad podía calcularse por la razón de ciertas unidades que expresaban fenómenos magnéticos, a unidades que indicaban fenómenos eléctricos. Esta razón se descubrió que era de 300000 kilómetros por segundo, que es aproximadamente la velocidad de la luz.
A Maxwell le pareció esta algo más que una simple coincidencia y sugirió que la luz provenía de la oscilación de una carga eléctrica y, por lo tanto, que era una radiación electromagnética. En su tiempo no se conocía ninguna carga oscilante que pudiese producir luz, cosa que se dejó para Zeeman, de una generación posterior, que probase esta teoría de Maxwell.
Además, como las cargas podían oscilar a cualquier velocidad, le pareció a Maxwell que debería haber una familia completa de radiaciones electromagnéticas de las cuales la luz visible era solo una pequeña parte.
Hacía más de medio siglo que Herschel había descubierto la luz infrarroja, más allá del final rojo del espectro visible y Ritter la luz ultravioleta, más allá del final violeta. Desde entonces Stokes había señalado que la luz ultravioleta tenía todas las propiedades de la luz ordinaria y Melloni había hecho lo mismo con la infrarroja. Maxwell predijo radiaciones que iban mucho más allá que las infrarrojas y las ultravioletas, cosa que no se comprobó hasta el tiempo de Hertz.
Maxwell creía que las ondas de radiaciones electromagnéticas no eran transportadas solamente por el éter, sino que las líneas de fuerza eran realmente disturbios del éter. De este modo comprendió que había anulado la idea de <acción a distancia>. Creyeron algunos que hacían experimentos con electricidad y magnetismo, Ampére por ejemplo, que un imán atraía el hierro sin hacer contacto con él. A Maxwell le pareció que los disturbios del éter producidos por el imán tocaban al hierro y que todo podía considerarse como <acción de contacto>.
En una cosa la intuición de Maxwell tuvo una falta. Rechazó la idea de que la electricidad tuviese naturaleza corpuscular, aunque por la ley de electrólisis de Faraday estuviese muy indicado.
Casi el último éxito de Maxwell fue la publicación de los experimentos eléctricos de Cavendish, no publicados hasta entonces, en que mostraba a ese extraño personaje que se había adelantado cincuenta años con sus trabajos.
Maxwell murió de cáncer antes de cumplir los cincuenta años, si hubiera vivido lo que se considera hoy en día una vida media, habría visto realizada su predicción de un extenso espectro de radiaciones electromagnéticas, probado por Hertz. También que el éter, que en su teoría estaba firmemente establecido, se ponía en duda por el experimento, que hizo época, de Michelson y Morley, y vería la comprobación de que la electricidad consistía de partículas. La ecuación electromagnética no dependía de su interpretación del éter, y la hubiera hecho mejor si lo hubiera sabido. Cuando las teorías de Einstein, de una generación más tarde de la muerte de Maxwell, se pusieron en contra de toda la <física clásica>, la ecuación de Maxwell permaneció intocable y de tanto valor como siempre.
Trabajos de Maxwell (Internet Archive)